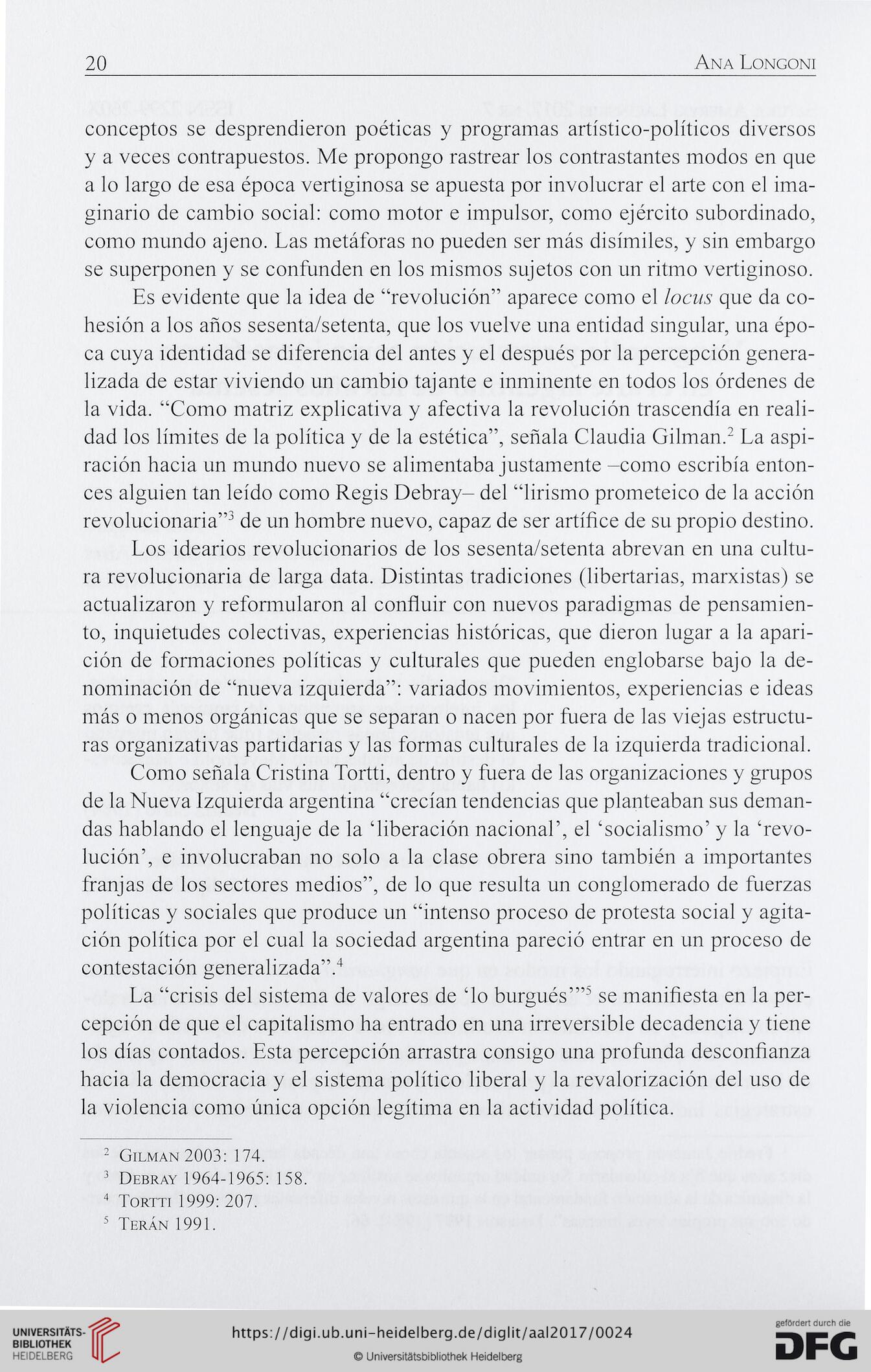20
Ana Longoni
conceptos se desprendieron poéticas y programas artístico-políticos diversos
y a veces contrapuestos. Me propongo rastrear los contrastantes modos en que
a lo largo de esa época vertiginosa se apuesta por involucrar el arte con el ima-
ginario de cambio social: como motor e impulsor, como ejército subordinado,
como mundo ajeno. Las metáforas no pueden ser más disímiles, y sin embargo
se superponen y se confunden en los mismos sujetos con un ritmo vertiginoso.
Es evidente que la idea de “revolución” aparece como el locus que da co-
hesión a los años sesenta/setenta, que los vuelve una entidad singular, una épo-
ca cuya identidad se diferencia del antes y el después por la percepción genera-
lizada de estar viviendo un cambio tajante e inminente en todos los órdenes de
la vida. “Como matriz explicativa y afectiva la revolución trascendía en reali-
dad los límites de la política y de la estética”, señala Claudia Gilman.2 La aspi-
ración hacia un mundo nuevo se alimentaba justamente -como escribía enton-
ces alguien tan leído como Regis Debray- del “lirismo prometeico de la acción
revolucionaria”3 de un hombre nuevo, capaz de ser artífice de su propio destino.
Los idearios revolucionarios de los sesenta/setenta abrevan en una cultu-
ra revolucionaria de larga data. Distintas tradiciones (libertarias, marxistas) se
actualizaron y reformularon al confluir con nuevos paradigmas de pensamien-
to, inquietudes colectivas, experiencias históricas, que dieron lugar a la apari-
ción de formaciones políticas y culturales que pueden englobarse bajo la de-
nominación de “nueva izquierda”: variados movimientos, experiencias e ideas
más o menos orgánicas que se separan o nacen por fuera de las viejas estructu-
ras organizativas partidarias y las formas culturales de la izquierda tradicional.
Como señala Cristina Tortti, dentro y fuera de las organizaciones y grupos
de la Nueva Izquierda argentina “crecían tendencias que planteaban sus deman-
das hablando el lenguaje de la ‘liberación nacional’, el ‘socialismo’ y la ‘revo-
lución’, e involucraban no solo a la clase obrera sino también a importantes
franjas de los sectores medios”, de lo que resulta un conglomerado de fuerzas
políticas y sociales que produce un “intenso proceso de protesta social y agita-
ción política por el cual la sociedad argentina pareció entrar en un proceso de
contestación generalizada”.4
La “crisis del sistema de valores de ‘lo burgués’”5 se manifiesta en la per-
cepción de que el capitalismo ha entrado en una irreversible decadencia y tiene
los días contados. Esta percepción arrastra consigo una profunda desconfianza
hacia la democracia y el sistema político liberal y la revalorización del uso de
la violencia como única opción legítima en la actividad política.
2 Gilman 2003: 174.
3 Debray 1964-1965: 158.
4 Tortti 1999: 207.
5 Terán 1991.
Ana Longoni
conceptos se desprendieron poéticas y programas artístico-políticos diversos
y a veces contrapuestos. Me propongo rastrear los contrastantes modos en que
a lo largo de esa época vertiginosa se apuesta por involucrar el arte con el ima-
ginario de cambio social: como motor e impulsor, como ejército subordinado,
como mundo ajeno. Las metáforas no pueden ser más disímiles, y sin embargo
se superponen y se confunden en los mismos sujetos con un ritmo vertiginoso.
Es evidente que la idea de “revolución” aparece como el locus que da co-
hesión a los años sesenta/setenta, que los vuelve una entidad singular, una épo-
ca cuya identidad se diferencia del antes y el después por la percepción genera-
lizada de estar viviendo un cambio tajante e inminente en todos los órdenes de
la vida. “Como matriz explicativa y afectiva la revolución trascendía en reali-
dad los límites de la política y de la estética”, señala Claudia Gilman.2 La aspi-
ración hacia un mundo nuevo se alimentaba justamente -como escribía enton-
ces alguien tan leído como Regis Debray- del “lirismo prometeico de la acción
revolucionaria”3 de un hombre nuevo, capaz de ser artífice de su propio destino.
Los idearios revolucionarios de los sesenta/setenta abrevan en una cultu-
ra revolucionaria de larga data. Distintas tradiciones (libertarias, marxistas) se
actualizaron y reformularon al confluir con nuevos paradigmas de pensamien-
to, inquietudes colectivas, experiencias históricas, que dieron lugar a la apari-
ción de formaciones políticas y culturales que pueden englobarse bajo la de-
nominación de “nueva izquierda”: variados movimientos, experiencias e ideas
más o menos orgánicas que se separan o nacen por fuera de las viejas estructu-
ras organizativas partidarias y las formas culturales de la izquierda tradicional.
Como señala Cristina Tortti, dentro y fuera de las organizaciones y grupos
de la Nueva Izquierda argentina “crecían tendencias que planteaban sus deman-
das hablando el lenguaje de la ‘liberación nacional’, el ‘socialismo’ y la ‘revo-
lución’, e involucraban no solo a la clase obrera sino también a importantes
franjas de los sectores medios”, de lo que resulta un conglomerado de fuerzas
políticas y sociales que produce un “intenso proceso de protesta social y agita-
ción política por el cual la sociedad argentina pareció entrar en un proceso de
contestación generalizada”.4
La “crisis del sistema de valores de ‘lo burgués’”5 se manifiesta en la per-
cepción de que el capitalismo ha entrado en una irreversible decadencia y tiene
los días contados. Esta percepción arrastra consigo una profunda desconfianza
hacia la democracia y el sistema político liberal y la revalorización del uso de
la violencia como única opción legítima en la actividad política.
2 Gilman 2003: 174.
3 Debray 1964-1965: 158.
4 Tortti 1999: 207.
5 Terán 1991.