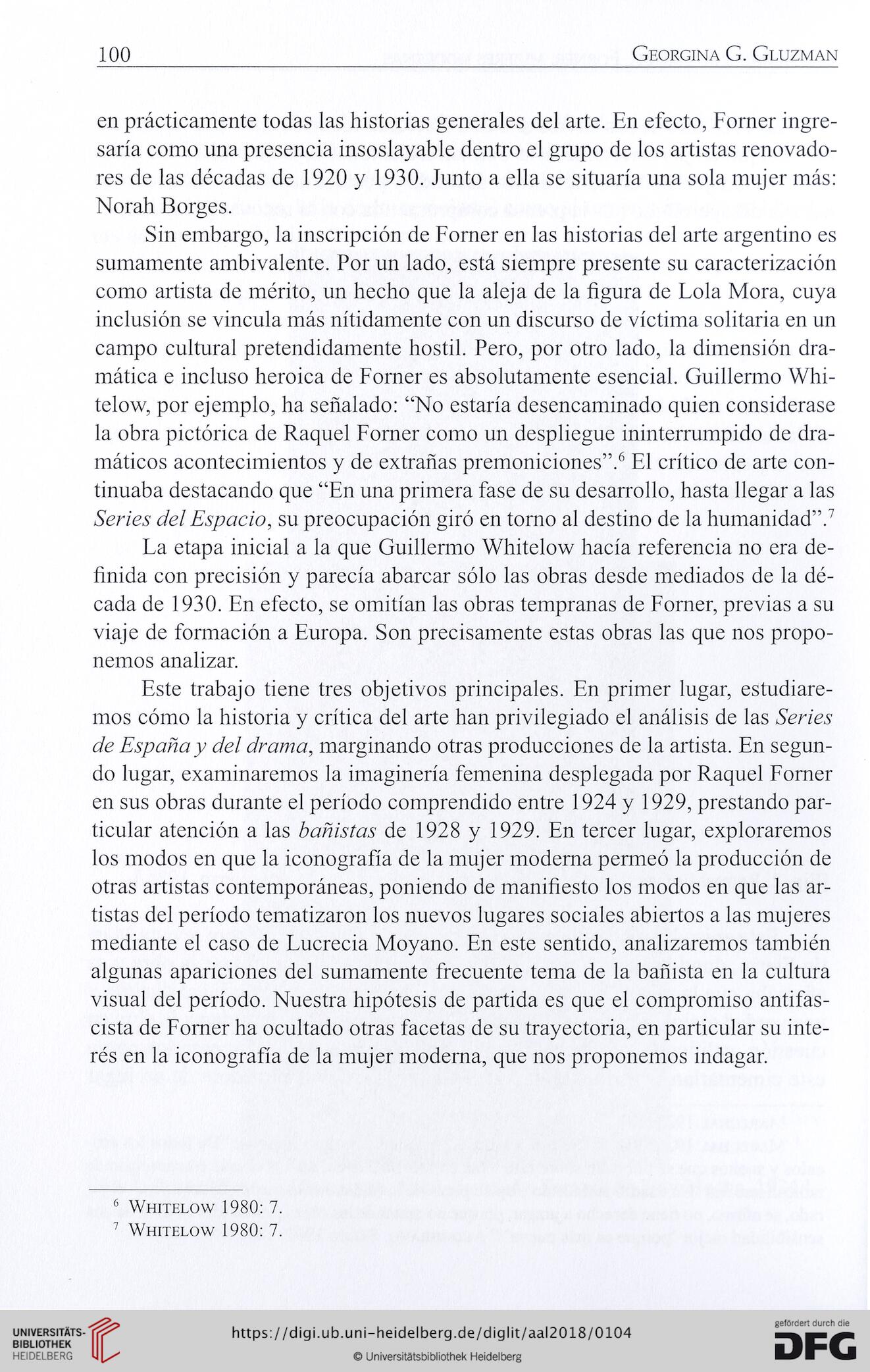100
Georgina G. Gluzman
en prácticamente todas las historias generales del arte. En efecto, Forner ingre-
saría como una presencia insoslayable dentro el grupo de los artistas renovado-
res de las décadas de 1920 y 1930. Junto a ella se situaría una sola mujer más:
Norah Borges.
Sin embargo, la inscripción de Forner en las historias del arte argentino es
sumamente ambivalente. Por un lado, está siempre presente su caracterización
como artista de mérito, un hecho que la aleja de la figura de Lola Mora, cuya
inclusión se vincula más nítidamente con un discurso de víctima solitaria en un
campo cultural pretendidamente hostil. Pero, por otro lado, la dimensión dra-
mática e incluso heroica de Forner es absolutamente esencial. Guillermo Whi-
telow, por ejemplo, ha señalado: “No estaría desencaminado quien considerase
la obra pictórica de Raquel Forner como un despliegue ininterrumpido de dra-
máticos acontecimientos y de extrañas premoniciones”.6 El crítico de arte con-
tinuaba destacando que “En una primera fase de su desarrollo, hasta llegar a las
Series del Espacio, su preocupación giró en torno al destino de la humanidad”.7
La etapa inicial a la que Guillermo Whitelow hacía referencia no era de-
finida con precisión y parecía abarcar sólo las obras desde mediados de la dé-
cada de 1930. En efecto, se omitían las obras tempranas de Forner, previas a su
viaje de formación a Europa. Son precisamente estas obras las que nos propo-
nemos analizar.
Este trabajo tiene tres objetivos principales. En primer lugar, estudiare-
mos cómo la historia y crítica del arte han privilegiado el análisis de las Series
de España y del drama, marginando otras producciones de la artista. En segun-
do lugar, examinaremos la imaginería femenina desplegada por Raquel Forner
en sus obras durante el período comprendido entre 1924 y 1929, prestando par-
ticular atención a las bañistas de 1928 y 1929. En tercer lugar, exploraremos
los modos en que la iconografía de la mujer moderna permeó la producción de
otras artistas contemporáneas, poniendo de manifiesto los modos en que las ar-
tistas del período tematizaron los nuevos lugares sociales abiertos a las mujeres
mediante el caso de Lucrecia Moyano. En este sentido, analizaremos también
algunas apariciones del sumamente frecuente tema de la bañista en la cultura
visual del período. Nuestra hipótesis de partida es que el compromiso antifas-
cista de Forner ha ocultado otras facetas de su trayectoria, en particular su inte-
rés en la iconografía de la mujer moderna, que nos proponemos indagar.
Whitelow 1980: 7.
Whitelow 1980: 7.
Georgina G. Gluzman
en prácticamente todas las historias generales del arte. En efecto, Forner ingre-
saría como una presencia insoslayable dentro el grupo de los artistas renovado-
res de las décadas de 1920 y 1930. Junto a ella se situaría una sola mujer más:
Norah Borges.
Sin embargo, la inscripción de Forner en las historias del arte argentino es
sumamente ambivalente. Por un lado, está siempre presente su caracterización
como artista de mérito, un hecho que la aleja de la figura de Lola Mora, cuya
inclusión se vincula más nítidamente con un discurso de víctima solitaria en un
campo cultural pretendidamente hostil. Pero, por otro lado, la dimensión dra-
mática e incluso heroica de Forner es absolutamente esencial. Guillermo Whi-
telow, por ejemplo, ha señalado: “No estaría desencaminado quien considerase
la obra pictórica de Raquel Forner como un despliegue ininterrumpido de dra-
máticos acontecimientos y de extrañas premoniciones”.6 El crítico de arte con-
tinuaba destacando que “En una primera fase de su desarrollo, hasta llegar a las
Series del Espacio, su preocupación giró en torno al destino de la humanidad”.7
La etapa inicial a la que Guillermo Whitelow hacía referencia no era de-
finida con precisión y parecía abarcar sólo las obras desde mediados de la dé-
cada de 1930. En efecto, se omitían las obras tempranas de Forner, previas a su
viaje de formación a Europa. Son precisamente estas obras las que nos propo-
nemos analizar.
Este trabajo tiene tres objetivos principales. En primer lugar, estudiare-
mos cómo la historia y crítica del arte han privilegiado el análisis de las Series
de España y del drama, marginando otras producciones de la artista. En segun-
do lugar, examinaremos la imaginería femenina desplegada por Raquel Forner
en sus obras durante el período comprendido entre 1924 y 1929, prestando par-
ticular atención a las bañistas de 1928 y 1929. En tercer lugar, exploraremos
los modos en que la iconografía de la mujer moderna permeó la producción de
otras artistas contemporáneas, poniendo de manifiesto los modos en que las ar-
tistas del período tematizaron los nuevos lugares sociales abiertos a las mujeres
mediante el caso de Lucrecia Moyano. En este sentido, analizaremos también
algunas apariciones del sumamente frecuente tema de la bañista en la cultura
visual del período. Nuestra hipótesis de partida es que el compromiso antifas-
cista de Forner ha ocultado otras facetas de su trayectoria, en particular su inte-
rés en la iconografía de la mujer moderna, que nos proponemos indagar.
Whitelow 1980: 7.
Whitelow 1980: 7.