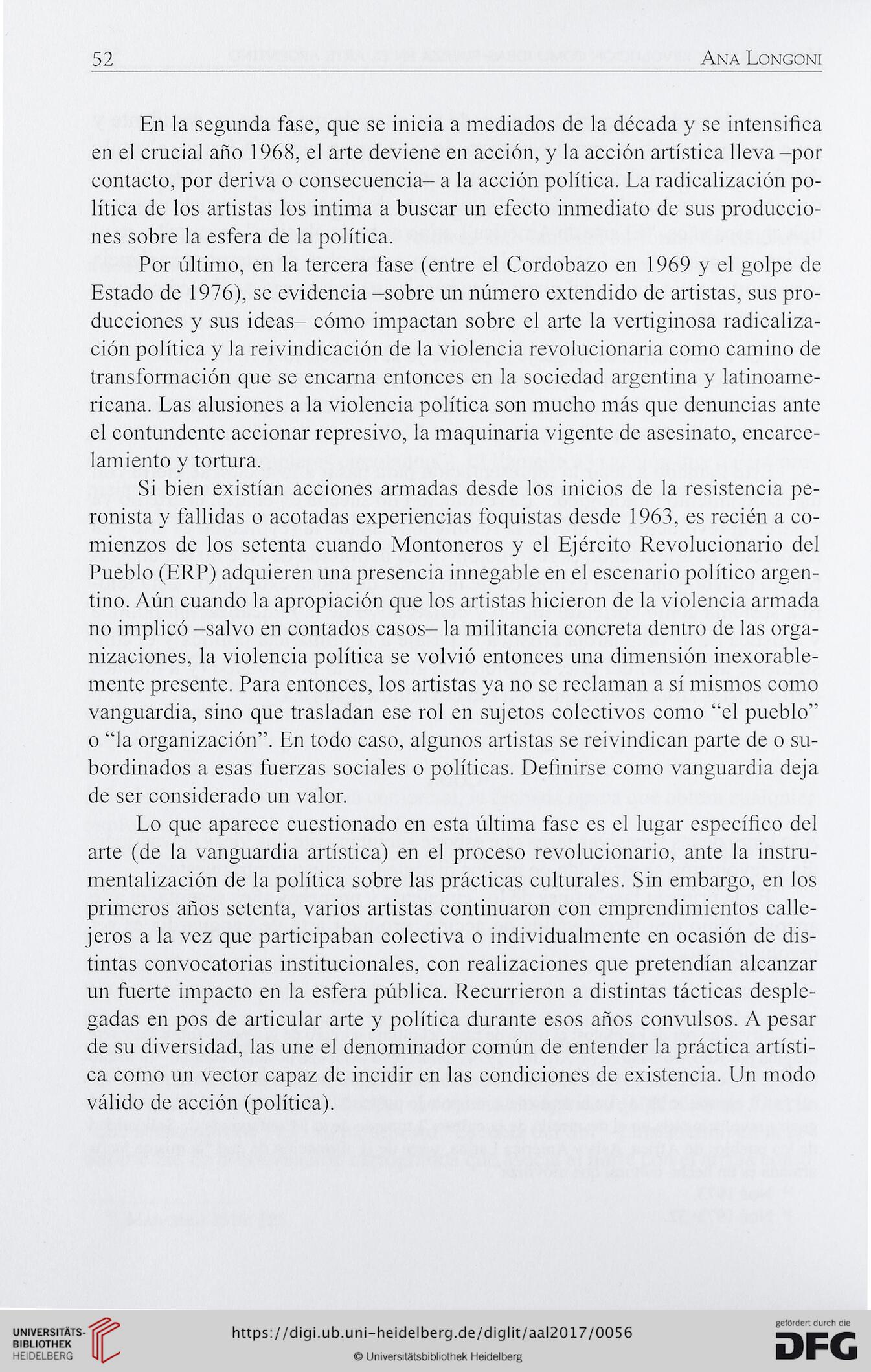52
Ana Longoni
En la segunda fase, que se inicia a mediados de la década y se intensifica
en el crucial año 1968, el arte deviene en acción, y la acción artística lleva-por
contacto, por deriva o consecuencia- a la acción política. La radicalización po-
lítica de los artistas los intima a buscar un efecto inmediato de sus produccio-
nes sobre la esfera de la política.
Por último, en la tercera fase (entre el Cordobazo en 1969 y el golpe de
Estado de 1976), se evidencia-sobre un número extendido de artistas, sus pro-
ducciones y sus ideas- cómo impactan sobre el arte la vertiginosa radicaliza-
ción política y la reivindicación de la violencia revolucionaria como camino de
transformación que se encarna entonces en la sociedad argentina y latinoame-
ricana. Las alusiones a la violencia política son mucho más que denuncias ante
el contundente accionar represivo, la maquinaria vigente de asesinato, encarce-
lamiento y tortura.
Si bien existían acciones armadas desde los inicios de la resistencia pe-
ronista y fallidas o acotadas experiencias foquistas desde 1963, es recién a co-
mienzos de los setenta cuando Montoneros y el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) adquieren una presencia innegable en el escenario político argen-
tino. Aún cuando la apropiación que los artistas hicieron de la violencia armada
no implicó -salvo en contados casos- la militancia concreta dentro de las orga-
nizaciones, la violencia política se volvió entonces una dimensión inexorable-
mente presente. Para entonces, los artistas ya no se reclaman a sí mismos como
vanguardia, sino que trasladan ese rol en sujetos colectivos como “el pueblo”
o “la organización”. En todo caso, algunos artistas se reivindican parte de o su-
bordinados a esas fuerzas sociales o políticas. Definirse como vanguardia deja
de ser considerado un valor.
Lo que aparece cuestionado en esta última fase es el lugar específico del
arte (de la vanguardia artística) en el proceso revolucionario, ante la instru-
mentalización de la política sobre las prácticas culturales. Sin embargo, en los
primeros años setenta, varios artistas continuaron con emprendimientos calle-
jeros a la vez que participaban colectiva o individualmente en ocasión de dis-
tintas convocatorias institucionales, con realizaciones que pretendían alcanzar
un fuerte impacto en la esfera pública. Recurrieron a distintas tácticas desple-
gadas en pos de articular arte y política durante esos años convulsos. A pesar
de su diversidad, las une el denominador común de entender la práctica artísti-
ca como un vector capaz de incidir en las condiciones de existencia. Un modo
válido de acción (política).
Ana Longoni
En la segunda fase, que se inicia a mediados de la década y se intensifica
en el crucial año 1968, el arte deviene en acción, y la acción artística lleva-por
contacto, por deriva o consecuencia- a la acción política. La radicalización po-
lítica de los artistas los intima a buscar un efecto inmediato de sus produccio-
nes sobre la esfera de la política.
Por último, en la tercera fase (entre el Cordobazo en 1969 y el golpe de
Estado de 1976), se evidencia-sobre un número extendido de artistas, sus pro-
ducciones y sus ideas- cómo impactan sobre el arte la vertiginosa radicaliza-
ción política y la reivindicación de la violencia revolucionaria como camino de
transformación que se encarna entonces en la sociedad argentina y latinoame-
ricana. Las alusiones a la violencia política son mucho más que denuncias ante
el contundente accionar represivo, la maquinaria vigente de asesinato, encarce-
lamiento y tortura.
Si bien existían acciones armadas desde los inicios de la resistencia pe-
ronista y fallidas o acotadas experiencias foquistas desde 1963, es recién a co-
mienzos de los setenta cuando Montoneros y el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) adquieren una presencia innegable en el escenario político argen-
tino. Aún cuando la apropiación que los artistas hicieron de la violencia armada
no implicó -salvo en contados casos- la militancia concreta dentro de las orga-
nizaciones, la violencia política se volvió entonces una dimensión inexorable-
mente presente. Para entonces, los artistas ya no se reclaman a sí mismos como
vanguardia, sino que trasladan ese rol en sujetos colectivos como “el pueblo”
o “la organización”. En todo caso, algunos artistas se reivindican parte de o su-
bordinados a esas fuerzas sociales o políticas. Definirse como vanguardia deja
de ser considerado un valor.
Lo que aparece cuestionado en esta última fase es el lugar específico del
arte (de la vanguardia artística) en el proceso revolucionario, ante la instru-
mentalización de la política sobre las prácticas culturales. Sin embargo, en los
primeros años setenta, varios artistas continuaron con emprendimientos calle-
jeros a la vez que participaban colectiva o individualmente en ocasión de dis-
tintas convocatorias institucionales, con realizaciones que pretendían alcanzar
un fuerte impacto en la esfera pública. Recurrieron a distintas tácticas desple-
gadas en pos de articular arte y política durante esos años convulsos. A pesar
de su diversidad, las une el denominador común de entender la práctica artísti-
ca como un vector capaz de incidir en las condiciones de existencia. Un modo
válido de acción (política).