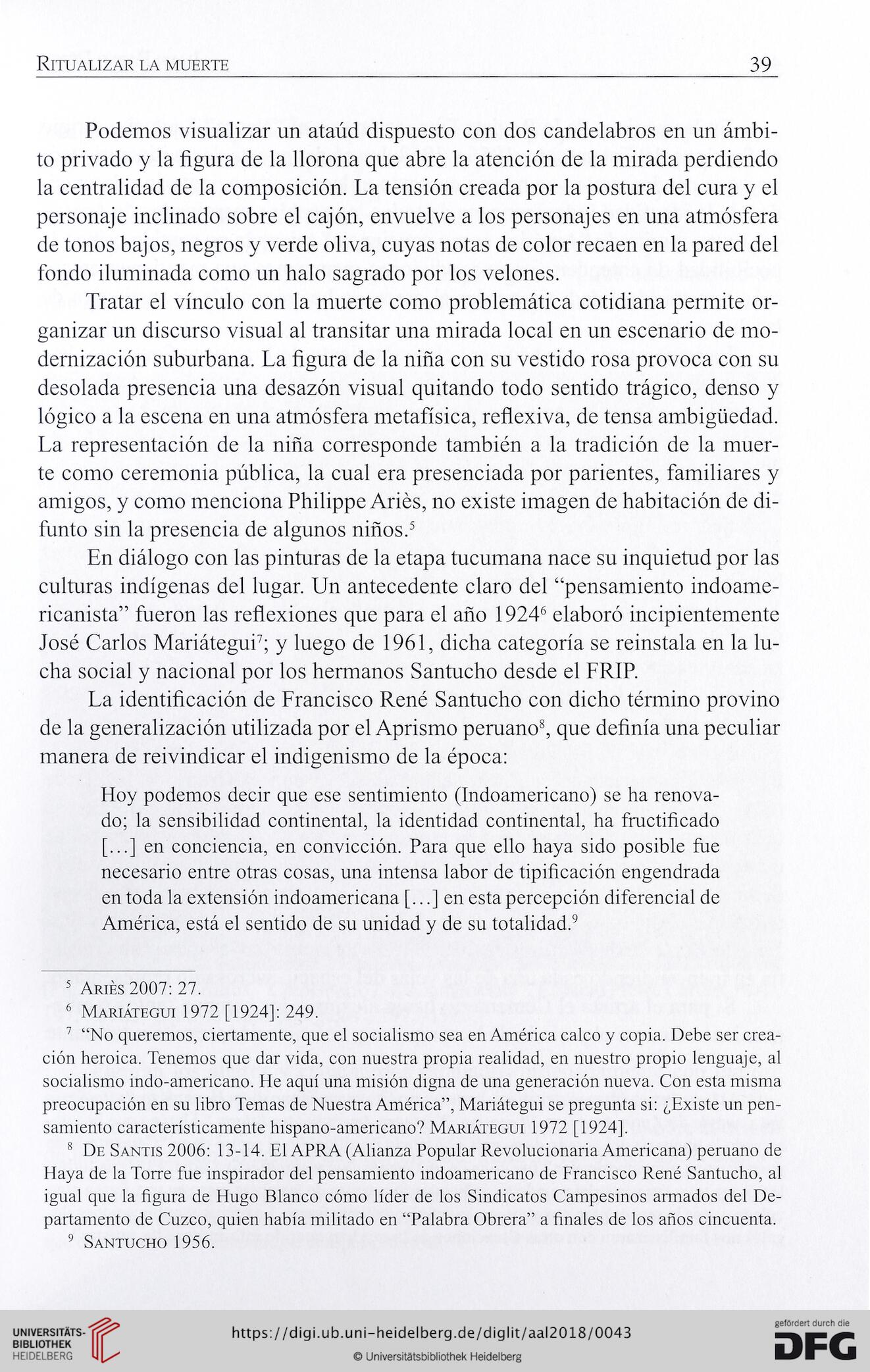RiTUALIZAR LA MUERTE
39
Podemos visualizar un ataúd dispuesto con dos candelabros en un ámbi-
to privado y la figura de la llorona que abre la atención de la mirada perdiendo
la centralidad de la composición. La tensión creada por la postura del cura y el
personaje inclinado sobre el cajón, envuelve a los personajes en una atmósfera
de tonos bajos, negros y verde oliva, cuyas notas de color recaen en la pared del
fondo iluminada como un halo sagrado por los velones.
Tratar el vínculo con la muerte como problemática cotidiana permite or-
ganizar un discurso visual al transitar una mirada local en un escenario de mo-
dernización suburbana. La figura de la niña con su vestido rosa provoca con su
desolada presencia una desazón visual quitando todo sentido trágico, denso y
lógico a la escena en una atmósfera metafísica, reflexiva, de tensa ambigüedad.
La representación de la niña corresponde también a la tradición de la muer-
te como ceremonia pública, la cual era presenciada por parientes, familiares y
amigos, y como menciona Philippe Aries, no existe imagen de habitación de di-
funto sin la presencia de algunos niños.5
En diálogo con las pinturas de la etapa tucumana nace su inquietud por las
culturas indígenas del lugar. Un antecedente claro del “pensamiento indoame-
ricanista” fueron las reflexiones que para el año 19246 elaboró incipientemente
José Carlos Mariátegui7; y luego de 1961, dicha categoría se reinstala en la lu-
cha social y nacional por los hermanos Santucho desde el FRIP.
La identificación de Francisco René Santucho con dicho término provino
de la generalización utilizada por el Aprismo peruano8, que definía una peculiar
manera de reivindicar el indigenismo de la época:
Hoy podemos decir que ese sentimiento (Indoamericano) se ha renova-
do; la sensibilidad continental, la identidad continental, ha fructificado
[...] en conciencia, en convicción. Para que ello haya sido posible fue
necesario entre otras cosas, una intensa labor de tipificación engendrada
en toda la extensión indoamericana [...] en esta percepción diferencial de
América, está el sentido de su unidad y de su totalidad.9
5 Aries 2007: 27.
6 Mariátegui 1972 [1924]: 249.
7 “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser crea-
ción heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al
socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Con esta misma
preocupación en su libro Temas de Nuestra América”, Mariátegui se pregunta si: ¿Existe un pen-
samiento característicamente hispano-americano? Mariátegui 1972 [1924],
8 De Santis 2006: 13-14. El APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) peruano de
Haya de la Torre fue inspirador del pensamiento indoamericano de Francisco René Santucho, al
igual que la figura de Hugo Blanco cómo líder de los Sindicatos Campesinos armados del De-
partamento de Cuzco, quien había militado en “Palabra Obrera” a finales de los años cincuenta.
9 Santucho 1956.
39
Podemos visualizar un ataúd dispuesto con dos candelabros en un ámbi-
to privado y la figura de la llorona que abre la atención de la mirada perdiendo
la centralidad de la composición. La tensión creada por la postura del cura y el
personaje inclinado sobre el cajón, envuelve a los personajes en una atmósfera
de tonos bajos, negros y verde oliva, cuyas notas de color recaen en la pared del
fondo iluminada como un halo sagrado por los velones.
Tratar el vínculo con la muerte como problemática cotidiana permite or-
ganizar un discurso visual al transitar una mirada local en un escenario de mo-
dernización suburbana. La figura de la niña con su vestido rosa provoca con su
desolada presencia una desazón visual quitando todo sentido trágico, denso y
lógico a la escena en una atmósfera metafísica, reflexiva, de tensa ambigüedad.
La representación de la niña corresponde también a la tradición de la muer-
te como ceremonia pública, la cual era presenciada por parientes, familiares y
amigos, y como menciona Philippe Aries, no existe imagen de habitación de di-
funto sin la presencia de algunos niños.5
En diálogo con las pinturas de la etapa tucumana nace su inquietud por las
culturas indígenas del lugar. Un antecedente claro del “pensamiento indoame-
ricanista” fueron las reflexiones que para el año 19246 elaboró incipientemente
José Carlos Mariátegui7; y luego de 1961, dicha categoría se reinstala en la lu-
cha social y nacional por los hermanos Santucho desde el FRIP.
La identificación de Francisco René Santucho con dicho término provino
de la generalización utilizada por el Aprismo peruano8, que definía una peculiar
manera de reivindicar el indigenismo de la época:
Hoy podemos decir que ese sentimiento (Indoamericano) se ha renova-
do; la sensibilidad continental, la identidad continental, ha fructificado
[...] en conciencia, en convicción. Para que ello haya sido posible fue
necesario entre otras cosas, una intensa labor de tipificación engendrada
en toda la extensión indoamericana [...] en esta percepción diferencial de
América, está el sentido de su unidad y de su totalidad.9
5 Aries 2007: 27.
6 Mariátegui 1972 [1924]: 249.
7 “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser crea-
ción heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al
socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Con esta misma
preocupación en su libro Temas de Nuestra América”, Mariátegui se pregunta si: ¿Existe un pen-
samiento característicamente hispano-americano? Mariátegui 1972 [1924],
8 De Santis 2006: 13-14. El APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) peruano de
Haya de la Torre fue inspirador del pensamiento indoamericano de Francisco René Santucho, al
igual que la figura de Hugo Blanco cómo líder de los Sindicatos Campesinos armados del De-
partamento de Cuzco, quien había militado en “Palabra Obrera” a finales de los años cincuenta.
9 Santucho 1956.