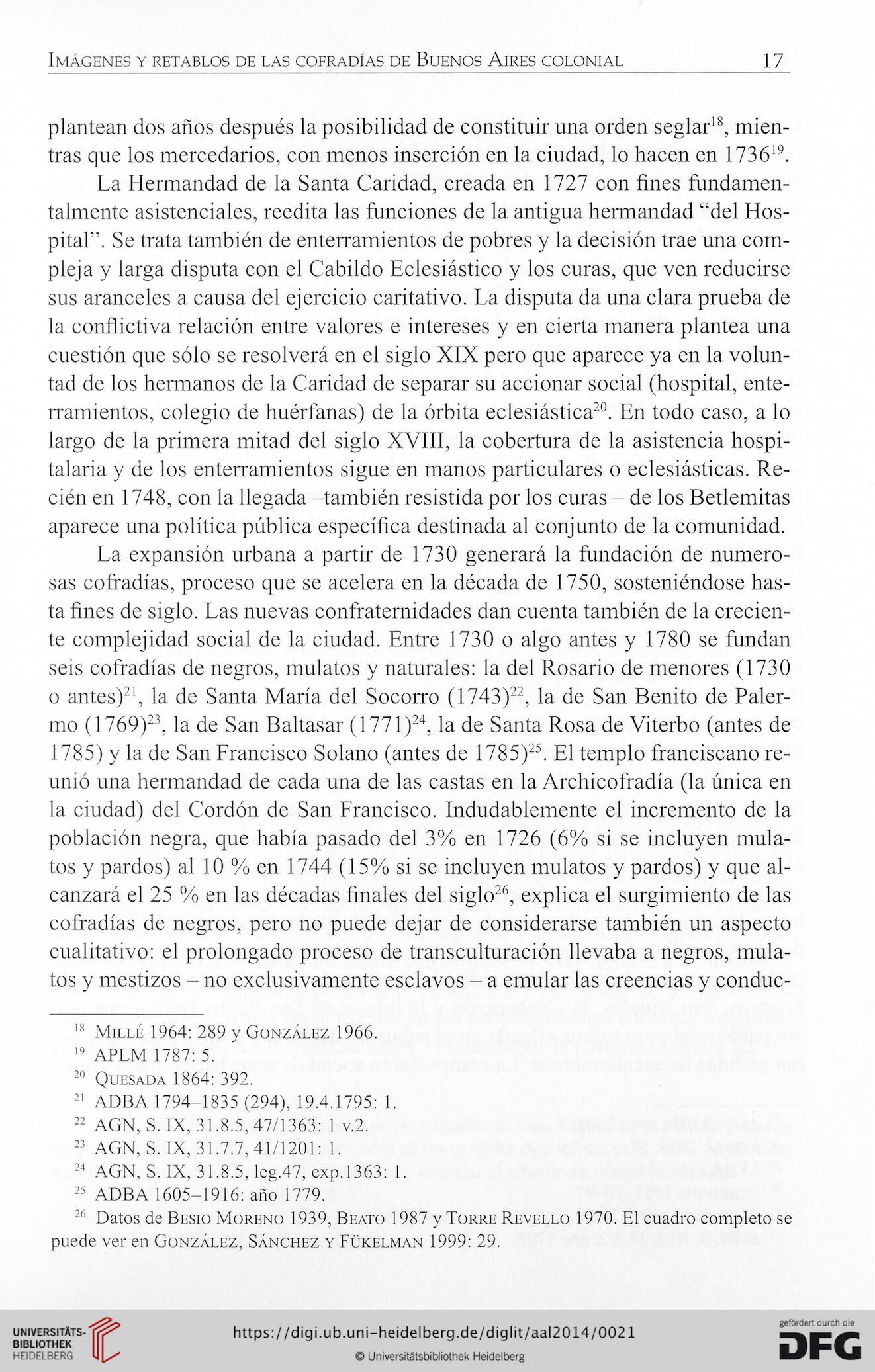Imágenes y retablos de las cofradías de Buenos Aires colonial
17
plantean dos años después la posibilidad de constituir una orden seglar18, mien-
tras que los mercedarios, con menos inserción en la ciudad, lo hacen en 173619.
La Hermandad de la Santa Caridad, creada en 1727 con fines fundamen-
talmente asistenciales, reedita las funciones de la antigua hermandad “del Hos-
pital”. Se trata también de enterramientos de pobres y la decisión trae una com-
pleja y larga disputa con el Cabildo Eclesiástico y los curas, que ven reducirse
sus aranceles a causa del ejercicio caritativo. La disputa da una clara prueba de
la conflictiva relación entre valores e intereses y en cierta manera plantea una
cuestión que sólo se resolverá en el siglo XIX pero que aparece ya en la volun-
tad de los hermanos de la Caridad de separar su accionar social (hospital, ente-
rramientos, colegio de huérfanas) de la órbita eclesiástica20. En todo caso, a lo
largo de la primera mitad del siglo XVIII, la cobertura de la asistencia hospi-
talaria y de los enterramientos sigue en manos particulares o eclesiásticas. Re-
cién en 1748, con la llegada -también resistida por los curas - de los Betlemitas
aparece una política pública específica destinada al conjunto de la comunidad.
La expansión urbana a partir de 1730 generará la fundación de numero-
sas cofradías, proceso que se acelera en la década de 1750, sosteniéndose has-
ta fines de siglo. Las nuevas confraternidades dan cuenta también de la crecien-
te complejidad social de la ciudad. Entre 1730 o algo antes y 1780 se fundan
seis cofradías de negros, mulatos y naturales: la del Rosario de menores (1730
o antes)21, la de Santa María del Socorro (1743)22, la de San Benito de Paler-
mo (1769)23, la de San Baltasar (1771)24, la de Santa Rosa de Viterbo (antes de
1785) y la de San Francisco Solano (antes de 1785)25. El templo franciscano re-
unió una hermandad de cada una de las castas en la Archicofradía (la única en
la ciudad) del Cordón de San Francisco. Indudablemente el incremento de la
población negra, que había pasado del 3% en 1726 (6% si se incluyen mula-
tos y pardos) al 10 % en 1744 (15% si se incluyen mulatos y pardos) y que al-
canzará el 25 % en las décadas finales del siglo26, explica el surgimiento de las
cofradías de negros, pero no puede dejar de considerarse también un aspecto
cualitativo: el prolongado proceso de transculturación llevaba a negros, mula-
tos y mestizos - no exclusivamente esclavos - a emular las creencias y conduc-
18 Millé 1964: 289 y González 1966.
19 APLM 1787: 5.
20 Quesada 1864: 392.
21 ADBA 1794-1835 (294), 19.4.1795: 1.
22 AGN, S. IX, 31.8.5, 47/1363: 1 v.2.
23 AGN, S. IX, 31.7.7, 41/1201: 1.
24 AGN, S. IX, 31.8.5, leg.47, exp.1363: 1.
25 ADBA 1605-1916: año 1779.
26 Datos de Besio Moreno 1939, Beato 1987 y Torre Revello 1970. El cuadro completo se
puede ver en González, Sánchez y Fükelman 1999: 29.
17
plantean dos años después la posibilidad de constituir una orden seglar18, mien-
tras que los mercedarios, con menos inserción en la ciudad, lo hacen en 173619.
La Hermandad de la Santa Caridad, creada en 1727 con fines fundamen-
talmente asistenciales, reedita las funciones de la antigua hermandad “del Hos-
pital”. Se trata también de enterramientos de pobres y la decisión trae una com-
pleja y larga disputa con el Cabildo Eclesiástico y los curas, que ven reducirse
sus aranceles a causa del ejercicio caritativo. La disputa da una clara prueba de
la conflictiva relación entre valores e intereses y en cierta manera plantea una
cuestión que sólo se resolverá en el siglo XIX pero que aparece ya en la volun-
tad de los hermanos de la Caridad de separar su accionar social (hospital, ente-
rramientos, colegio de huérfanas) de la órbita eclesiástica20. En todo caso, a lo
largo de la primera mitad del siglo XVIII, la cobertura de la asistencia hospi-
talaria y de los enterramientos sigue en manos particulares o eclesiásticas. Re-
cién en 1748, con la llegada -también resistida por los curas - de los Betlemitas
aparece una política pública específica destinada al conjunto de la comunidad.
La expansión urbana a partir de 1730 generará la fundación de numero-
sas cofradías, proceso que se acelera en la década de 1750, sosteniéndose has-
ta fines de siglo. Las nuevas confraternidades dan cuenta también de la crecien-
te complejidad social de la ciudad. Entre 1730 o algo antes y 1780 se fundan
seis cofradías de negros, mulatos y naturales: la del Rosario de menores (1730
o antes)21, la de Santa María del Socorro (1743)22, la de San Benito de Paler-
mo (1769)23, la de San Baltasar (1771)24, la de Santa Rosa de Viterbo (antes de
1785) y la de San Francisco Solano (antes de 1785)25. El templo franciscano re-
unió una hermandad de cada una de las castas en la Archicofradía (la única en
la ciudad) del Cordón de San Francisco. Indudablemente el incremento de la
población negra, que había pasado del 3% en 1726 (6% si se incluyen mula-
tos y pardos) al 10 % en 1744 (15% si se incluyen mulatos y pardos) y que al-
canzará el 25 % en las décadas finales del siglo26, explica el surgimiento de las
cofradías de negros, pero no puede dejar de considerarse también un aspecto
cualitativo: el prolongado proceso de transculturación llevaba a negros, mula-
tos y mestizos - no exclusivamente esclavos - a emular las creencias y conduc-
18 Millé 1964: 289 y González 1966.
19 APLM 1787: 5.
20 Quesada 1864: 392.
21 ADBA 1794-1835 (294), 19.4.1795: 1.
22 AGN, S. IX, 31.8.5, 47/1363: 1 v.2.
23 AGN, S. IX, 31.7.7, 41/1201: 1.
24 AGN, S. IX, 31.8.5, leg.47, exp.1363: 1.
25 ADBA 1605-1916: año 1779.
26 Datos de Besio Moreno 1939, Beato 1987 y Torre Revello 1970. El cuadro completo se
puede ver en González, Sánchez y Fükelman 1999: 29.