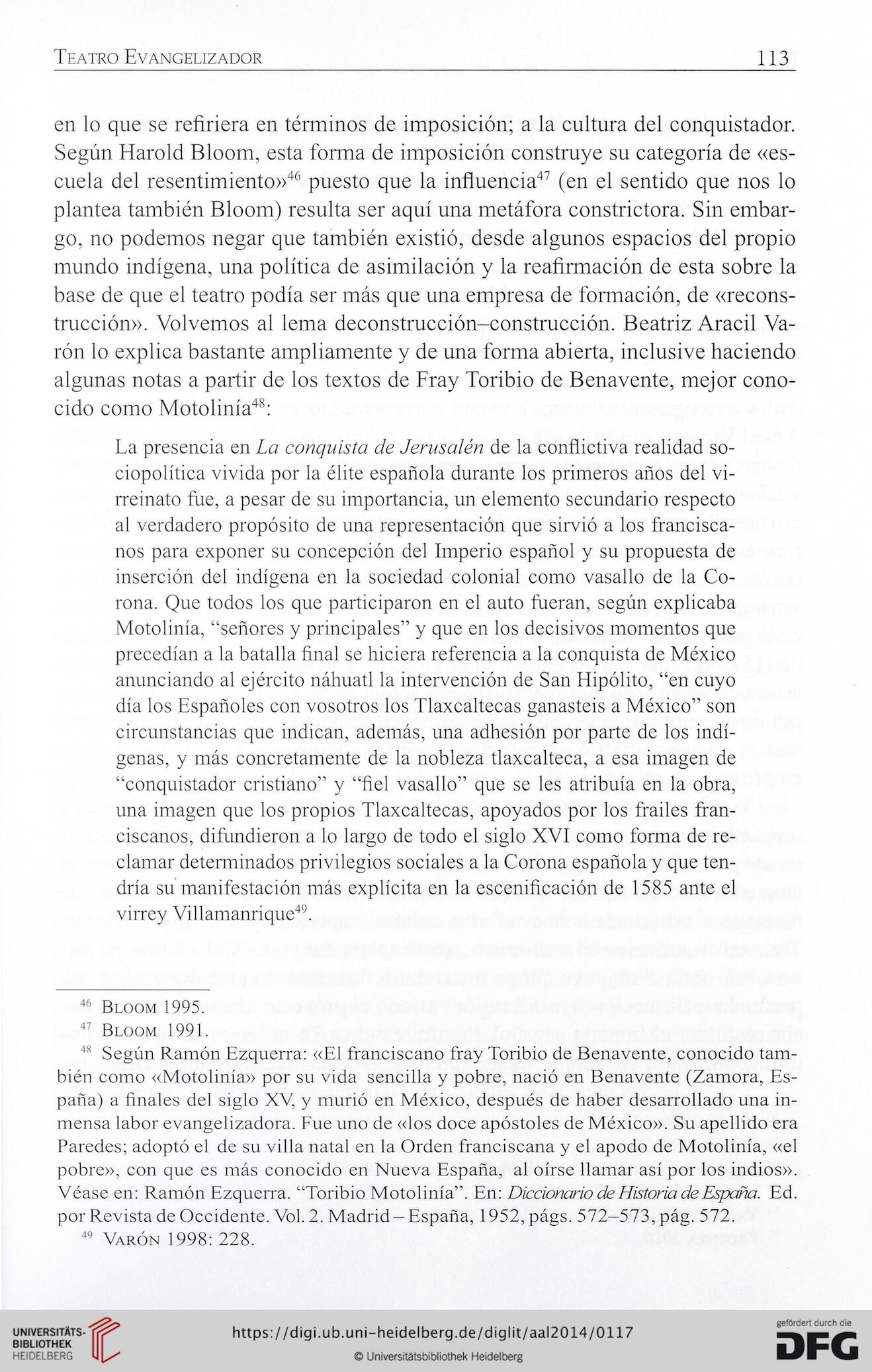Teatro Evangelizador
113
en lo que se refiriera en términos de imposición; a la cultura del conquistador.
Según Harold Bloom, esta forma de imposición construye su categoría de «es-
cuela del resentimiento»46 puesto que la influencia47 (en el sentido que nos lo
plantea también Bloom) resulta ser aquí una metáfora constrictora. Sin embar-
go, no podemos negar que también existió, desde algunos espacios del propio
mundo indígena, una política de asimilación y la reafirmación de esta sobre la
base de que el teatro podía ser más que una empresa de formación, de «recons-
trucción». Volvemos al lema deconstrucción-construcción. Beatriz Aracil Va-
rón lo explica bastante ampliamente y de una forma abierta, inclusive haciendo
algunas notas a partir de los textos de Fray Toribio de Benavente, mejor cono-
cido como Motolinía48:
La presencia en La conquista de Jerusalén de la conflictiva realidad so-
ciopolítica vivida por la élite española durante los primeros años del vi-
rreinato fue, a pesar de su importancia, un elemento secundario respecto
al verdadero propósito de una representación que sirvió a los francisca-
nos para exponer su concepción del Imperio español y su propuesta de
inserción del indígena en la sociedad colonial como vasallo de la Co-
rona. Que todos los que participaron en el auto fueran, según explicaba
Motolinía, “señores y principales” y que en los decisivos momentos que
precedían a la batalla final se hiciera referencia a la conquista de México
anunciando al ejército náhuatl la intervención de San Hipólito, “en cuyo
día los Españoles con vosotros los Tlaxcaltecas ganasteis a México” son
circunstancias que indican, además, una adhesión por parte de los indí-
genas, y más concretamente de la nobleza tlaxcalteca, a esa imagen de
“conquistador cristiano” y “fiel vasallo” que se les atribuía en la obra,
una imagen que los propios Tlaxcaltecas, apoyados por los frailes fran-
ciscanos, difundieron a lo largo de todo el siglo XVI como forma de re-
clamar determinados privilegios sociales a la Corona española y que ten-
dría su manifestación más explícita en la escenificación de 1585 ante el
virrey Villamanrique49.
46 Bloom 1995.
47 Bloom 1991.
48 Según Ramón Ezquerra: «El franciscano fray Toribio de Benavente, conocido tam-
bién como «Motolinía» por su vida sencilla y pobre, nació en Benavente (Zamora, Es-
paña) a finales del siglo XV, y murió en México, después de haber desarrollado una in-
mensa labor evangelizadora. Fue uno de «los doce apóstoles de México». Su apellido era
Paredes; adoptó el de su villa natal en la Orden franciscana y el apodo de Motolinía, «el
pobre», con que es más conocido en Nueva España, al oírse llamar así por los indios».
Véase en: Ramón Ezquerra. “Toribio Motolinía”. En: Diccionario de Historia de España. Ed.
por Revista de Occidente. Vol. 2. Madrid —España, 1952,págs. 572—573, pág. 572.
49 Varón 1998: 228.
113
en lo que se refiriera en términos de imposición; a la cultura del conquistador.
Según Harold Bloom, esta forma de imposición construye su categoría de «es-
cuela del resentimiento»46 puesto que la influencia47 (en el sentido que nos lo
plantea también Bloom) resulta ser aquí una metáfora constrictora. Sin embar-
go, no podemos negar que también existió, desde algunos espacios del propio
mundo indígena, una política de asimilación y la reafirmación de esta sobre la
base de que el teatro podía ser más que una empresa de formación, de «recons-
trucción». Volvemos al lema deconstrucción-construcción. Beatriz Aracil Va-
rón lo explica bastante ampliamente y de una forma abierta, inclusive haciendo
algunas notas a partir de los textos de Fray Toribio de Benavente, mejor cono-
cido como Motolinía48:
La presencia en La conquista de Jerusalén de la conflictiva realidad so-
ciopolítica vivida por la élite española durante los primeros años del vi-
rreinato fue, a pesar de su importancia, un elemento secundario respecto
al verdadero propósito de una representación que sirvió a los francisca-
nos para exponer su concepción del Imperio español y su propuesta de
inserción del indígena en la sociedad colonial como vasallo de la Co-
rona. Que todos los que participaron en el auto fueran, según explicaba
Motolinía, “señores y principales” y que en los decisivos momentos que
precedían a la batalla final se hiciera referencia a la conquista de México
anunciando al ejército náhuatl la intervención de San Hipólito, “en cuyo
día los Españoles con vosotros los Tlaxcaltecas ganasteis a México” son
circunstancias que indican, además, una adhesión por parte de los indí-
genas, y más concretamente de la nobleza tlaxcalteca, a esa imagen de
“conquistador cristiano” y “fiel vasallo” que se les atribuía en la obra,
una imagen que los propios Tlaxcaltecas, apoyados por los frailes fran-
ciscanos, difundieron a lo largo de todo el siglo XVI como forma de re-
clamar determinados privilegios sociales a la Corona española y que ten-
dría su manifestación más explícita en la escenificación de 1585 ante el
virrey Villamanrique49.
46 Bloom 1995.
47 Bloom 1991.
48 Según Ramón Ezquerra: «El franciscano fray Toribio de Benavente, conocido tam-
bién como «Motolinía» por su vida sencilla y pobre, nació en Benavente (Zamora, Es-
paña) a finales del siglo XV, y murió en México, después de haber desarrollado una in-
mensa labor evangelizadora. Fue uno de «los doce apóstoles de México». Su apellido era
Paredes; adoptó el de su villa natal en la Orden franciscana y el apodo de Motolinía, «el
pobre», con que es más conocido en Nueva España, al oírse llamar así por los indios».
Véase en: Ramón Ezquerra. “Toribio Motolinía”. En: Diccionario de Historia de España. Ed.
por Revista de Occidente. Vol. 2. Madrid —España, 1952,págs. 572—573, pág. 572.
49 Varón 1998: 228.