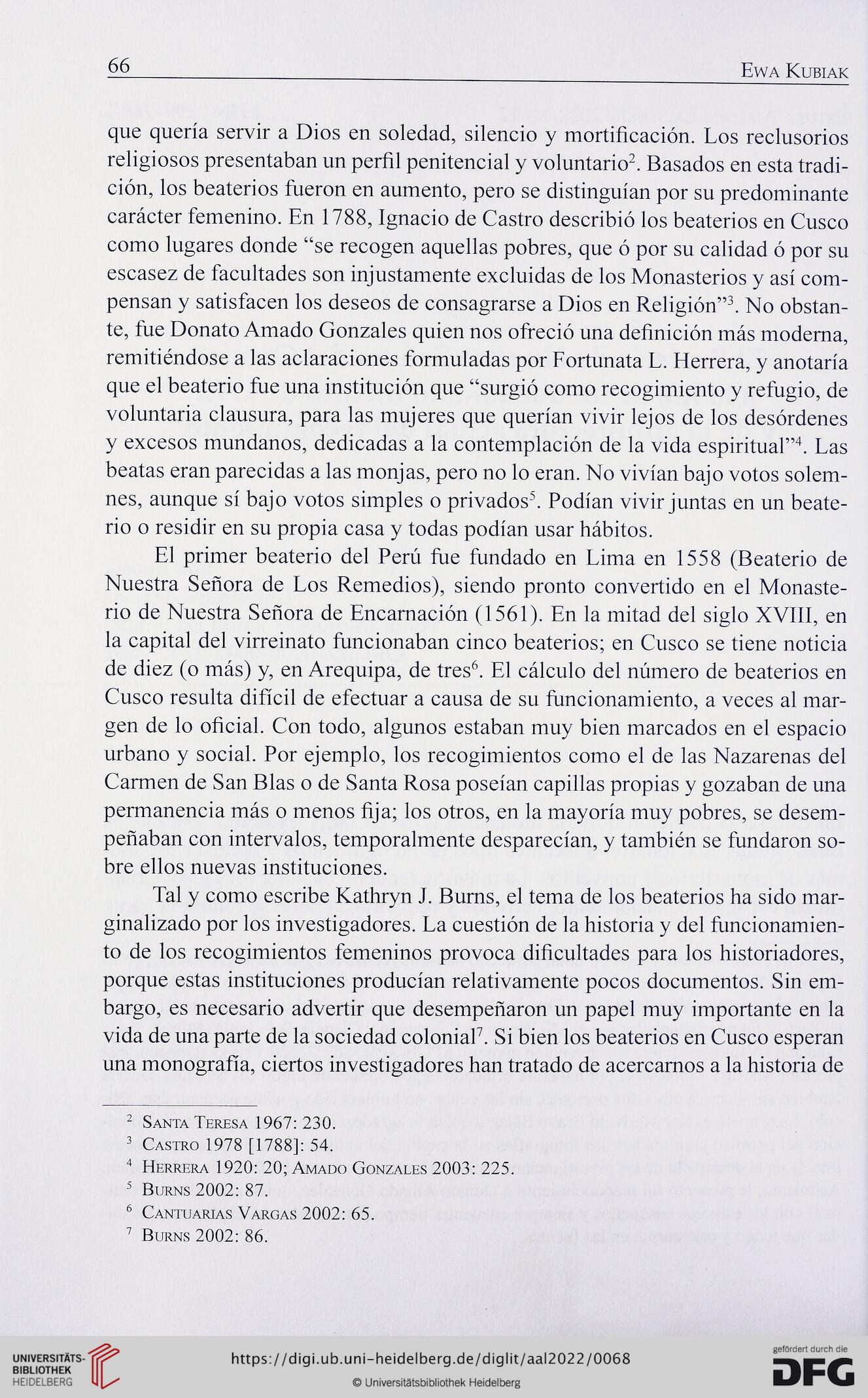66
Ewa Kubiak
que quería servir a Dios en soledad, silencio y mortificación. Los reclusorios
religiosos presentaban un perfil penitencial y voluntario2. Basados en esta tradi-
ción, los beateríos fueron en aumento, pero se distinguían por su predominante
carácter femenino. En 1788, Ignacio de Castro describió los beateríos en Cusco
como lugares donde “se recogen aquellas pobres, que ó por su calidad ó por su
escasez de facultades son injustamente excluidas de los Monasterios y así com-
pensan y satisfacen los deseos de consagrarse a Dios en Religión”3. No obstan-
te, fue Donato Amado Gonzales quien nos ofreció una definición más moderna,
remitiéndose a las aclaraciones formuladas por Fortunata L. Herrera, y anotaría
que el beaterío fue una institución que “surgió como recogimiento y refugio, de
voluntaria clausura, para las mujeres que querían vivir lejos de los desórdenes
y excesos mundanos, dedicadas a la contemplación de la vida espiritual”4. Las
beatas eran parecidas a las monjas, pero no lo eran. No vivían bajo votos solem-
nes, aunque sí bajo votos simples o privados5. Podían vivir juntas en un beate-
río o residir en su propia casa y todas podían usar hábitos.
El primer beaterío del Perú fue fundado en Lima en 1558 (Beaterío de
Nuestra Señora de Los Remedios), siendo pronto convertido en el Monaste-
rio de Nuestra Señora de Encamación (1561). En la mitad del siglo XVIII, en
la capital del virreinato funcionaban cinco beateríos; en Cusco se tiene noticia
de diez (o más) y, en Arequipa, de tres6. El cálculo del número de beateríos en
Cusco resulta difícil de efectuar a causa de su funcionamiento, a veces al mar-
gen de lo oficial. Con todo, algunos estaban muy bien marcados en el espacio
urbano y social. Por ejemplo, los recogimientos como el de las Nazarenas del
Carmen de San Blas o de Santa Rosa poseían capillas propias y gozaban de una
permanencia más o menos fija; los otros, en la mayoría muy pobres, se desem-
peñaban con intervalos, temporalmente desparecían, y también se fundaron so-
bre ellos nuevas instituciones.
Tal y como escribe Kathryn J. Bums, el tema de los beateríos ha sido mar-
ginalizado por los investigadores. La cuestión de la historia y del funcionamien-
to de los recogimientos femeninos provoca dificultades para los historiadores,
porque estas instituciones producían relativamente pocos documentos. Sin em-
bargo, es necesario advertir que desempeñaron un papel muy importante en la
vida de una parte de la sociedad colonial7. Si bien los beateríos en Cusco esperan
una monografía, ciertos investigadores han tratado de acercamos a la historia de
2 Santa Teresa 1967: 230.
3 Castro 1978 [1788]: 54.
4 Herrera 1920: 20; Amado Gonzales 2003: 225.
5 Burns 2002: 87.
6 Cantuarjas Vargas 2002: 65.
7 Burns 2002: 86.
Ewa Kubiak
que quería servir a Dios en soledad, silencio y mortificación. Los reclusorios
religiosos presentaban un perfil penitencial y voluntario2. Basados en esta tradi-
ción, los beateríos fueron en aumento, pero se distinguían por su predominante
carácter femenino. En 1788, Ignacio de Castro describió los beateríos en Cusco
como lugares donde “se recogen aquellas pobres, que ó por su calidad ó por su
escasez de facultades son injustamente excluidas de los Monasterios y así com-
pensan y satisfacen los deseos de consagrarse a Dios en Religión”3. No obstan-
te, fue Donato Amado Gonzales quien nos ofreció una definición más moderna,
remitiéndose a las aclaraciones formuladas por Fortunata L. Herrera, y anotaría
que el beaterío fue una institución que “surgió como recogimiento y refugio, de
voluntaria clausura, para las mujeres que querían vivir lejos de los desórdenes
y excesos mundanos, dedicadas a la contemplación de la vida espiritual”4. Las
beatas eran parecidas a las monjas, pero no lo eran. No vivían bajo votos solem-
nes, aunque sí bajo votos simples o privados5. Podían vivir juntas en un beate-
río o residir en su propia casa y todas podían usar hábitos.
El primer beaterío del Perú fue fundado en Lima en 1558 (Beaterío de
Nuestra Señora de Los Remedios), siendo pronto convertido en el Monaste-
rio de Nuestra Señora de Encamación (1561). En la mitad del siglo XVIII, en
la capital del virreinato funcionaban cinco beateríos; en Cusco se tiene noticia
de diez (o más) y, en Arequipa, de tres6. El cálculo del número de beateríos en
Cusco resulta difícil de efectuar a causa de su funcionamiento, a veces al mar-
gen de lo oficial. Con todo, algunos estaban muy bien marcados en el espacio
urbano y social. Por ejemplo, los recogimientos como el de las Nazarenas del
Carmen de San Blas o de Santa Rosa poseían capillas propias y gozaban de una
permanencia más o menos fija; los otros, en la mayoría muy pobres, se desem-
peñaban con intervalos, temporalmente desparecían, y también se fundaron so-
bre ellos nuevas instituciones.
Tal y como escribe Kathryn J. Bums, el tema de los beateríos ha sido mar-
ginalizado por los investigadores. La cuestión de la historia y del funcionamien-
to de los recogimientos femeninos provoca dificultades para los historiadores,
porque estas instituciones producían relativamente pocos documentos. Sin em-
bargo, es necesario advertir que desempeñaron un papel muy importante en la
vida de una parte de la sociedad colonial7. Si bien los beateríos en Cusco esperan
una monografía, ciertos investigadores han tratado de acercamos a la historia de
2 Santa Teresa 1967: 230.
3 Castro 1978 [1788]: 54.
4 Herrera 1920: 20; Amado Gonzales 2003: 225.
5 Burns 2002: 87.
6 Cantuarjas Vargas 2002: 65.
7 Burns 2002: 86.